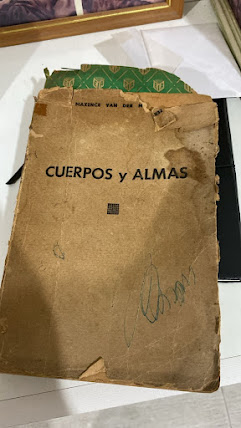¿Quién le regala todavía a la hija de su amiga una Evita de trapo que cuesta 50 mil pesos?
Y aún así, si surge algo, deberá integrar el paso por el peronismo cool.
Digitalización
El hijo de mi prima, que vive de hacer operaciones con bitcoins
y en el año ganó más que su papá —aunque aún vive en la misma casa de él—, se
rió de mí cuando le conté que tengo una pila de un metro y medio de alto de cuadernos
con notas que fui tomando desde hace años para escribir cuentos.
— ¿Y por qué no los digitalizaste? —me preguntó sorprendido.
Era tan obvio. ¡Como no se me ocurrió!
En los días siguientes pensé menos en los cuadernos y su
contenido que en las razones por las que nunca se me ocurrió digitalizarlos.
Me dije que era obvio que por viejo. Es decir, por la misma
razón por la que escribí los textos a mano en los cuadernos. Uno tiene en la
mente las herramientas que usaba cuando empezó y que más usó; hay muchas
herramientas nuevas que uno se olvida de que las tiene, porque su mente y su
mano se han hecho a aquellas viejas herramientas básicas.
Me pregunté si todo el pensamiento no procede de esa manera.
Luego, con los días, una idea fue cobrando forma en mí como
respuesta.
El trabajo que me ahorraría haciendo digitalizar los textos
es enorme. No es nada menos que el trabajo que me propongo hacer en la última etapa
de mi vida los 20 o 30 años que me quedan —y ojalá me alcance el tiempo.
En vez de digitalizar los textos lo que hago es lo
siguiente: llevo la escalera a la biblioteca, bajo un par de cuadernos, los meto
en la mochila y los llevo al lugar más adecuado para transcribirlos, es decir,
elegir textos de cada cuaderno y reescribirlos en otro cuaderno —o debería
decir escribirlos, porque lo que hay en los cuadernos son mayormente
anotaciones, del tipo: “contar la historia del hombre que cazó y devoró a su
muerte. La vio sentada en un rincón mugriento de Chan Chan, a la noche, en la
forma de una anciana. Le pegó con una piedra en la cabeza, cargó el cadáver
hasta su casa, lo trozó, hizo charquis con la carne, le dio los huesos a sus
perros y se fue comiendo el charqui durante mucho tiempo.” Eso, lo
convierto en un texto verdadero.
Ahora bien, ¿cuál es el lugar más adecuado para hacer ese
trabajo? No lo decido yo, más bien permito que surja en mí la ocurrencia. Puede
ser el Parque Saavedra, que tengo enfrente de mi casa, o puede ser un bar del
barrio de la Aduana Vieja de Montevideo, o un tren a Mar del Plata, un
cementerio de París, o una cabaña en el Delta del Tigre, o un banco en un
parque del Bajo Manhattan, o una iglesia de Estambul o una terraza de
Valparaíso.
Allí, entonces, escribo lo que tenía anotado. En el mismo
lugar también dicto lo que escribo a mi celular (y ese dictado, es siempre una
edición).
Al regresar a mi casa, le permito a mi computadora trascribir
el audio, tomo el texto y vuelvo a darle forma. Que puede ser definitiva,
aunque posiblemente no. Posiblemente deje que el texto trabaje y lo tome más
adelante. Entonces seguramente le pida a algunos amigos que lo lean conmigo, o
en privado y luego me comenten. Es decir, de algún modo escribimos de modo
cooperativo.
Y así sigo, entre dejar y retomar el texto, hasta que me
aburro de buscarle la mejor forma o alguien lo publica.
Este proceso, largo, costoso, engorroso, complicado es lo
opuesto a lo que me recomendó el hijo de mi prima.
Involucra tiempo, involucra mi cuerpo, muchísimas pequeñas y
grandes decisiones y también relaciones con otras personas. Es decir, el texto
final es la consecuencia de una especie de aventura.
Bien. Llegado a esta conclusión, un día que nos vimos se la
conté al hijo de mi prima.
Con la misma inmediatez con la que me había mandado
digitalizar los cuadernos, me preguntó:
— Ajá. ¿Y ahora qué vas a hacer con el texto?
— Mi idea final, como te dije, puede ser que sea publicado.
— ¿Y qué haces con el libro?
— Bueno, otras personas lo pueden leer.
— ¿Hay gente que lee tus libros? ¿Hay gente que lee libros? —me
preguntó sin agresividad, sólo conectado con la sensatez y la verdad. Y los
bitcoins.
Discusión
Los del Centro Vasco nos reunimos para celebrar una fecha
patria. Se cocinó, se comió, se charló, se bailó. Viejos y jóvenes.
Al día siguiente comentamos la jornada en nuestro almuerzo
familiar de los domingos. Las fiestas son importantes en sí, pero no son menos
importantes las charlas sobre las fiestas que se hacen los días siguientes. Se
repasan todos los temas: cómo estaba cada uno, qué hizo tal o cual, cómo
resultó tal actividad, como estuvo la comida, por qué faltó tal familia, todo.
En el almuerzo los grandes criticamos la nueva música que
eligieron para el baile, que no tenía nada que ver con una música vasca, criticamos
que se hubiera suprimido el concurso de hacheros, que se haya decidido que las
clases de euskera fueran sólo online y otros temas.
Los chicos se ofuscaron. Les había parecido todo bien lo que
a nosotros nos parecía mal. El nieto menor de mi hermana dijo entonces:
— ¡Nada le gusta! No tienen que venir más los viejos a
las reuniones. Miren: las cosas cambian. Va a ser así desde ahora. Si no les
gusta, no vengan.
Mi hermana le respondió que adónde había aprendido a no
discutir.
— Te estoy discutiendo —dijo su nieto.
— No, no estás discutiendo. Estás haciendo lo contrario,
estás diciendo que o nos gusta o no vamos. Discutir es justamente decir lo que
vemos, intercambiar lo que pensamos, ponernos de acuerdo o no, pero
enriquecernos charlando juntos sobre el tema. Quizás vos termines más seguro de
tu posición y yo de la mía, pero será una seguridad enriquecida, más
fundamentada, que ha sido contrastada con otro punto de vista. Discutiendo,
ganaremos una experiencia, pensaremos, nos relacionaremos, tendremos
sentimientos, intuiciones, recordaremos cosas que pasaron, que algunos no sabrán
que sucedieron, nos conoceremos más entre todos. Todo eso no sucederá si lo
único que hacemos es reducirnos a “si no les gusta, no vengan”.
El nieto ni le respondió. Me dio la impresión de que cuando
le toque organizar una reunión, no invitará a los viejos.